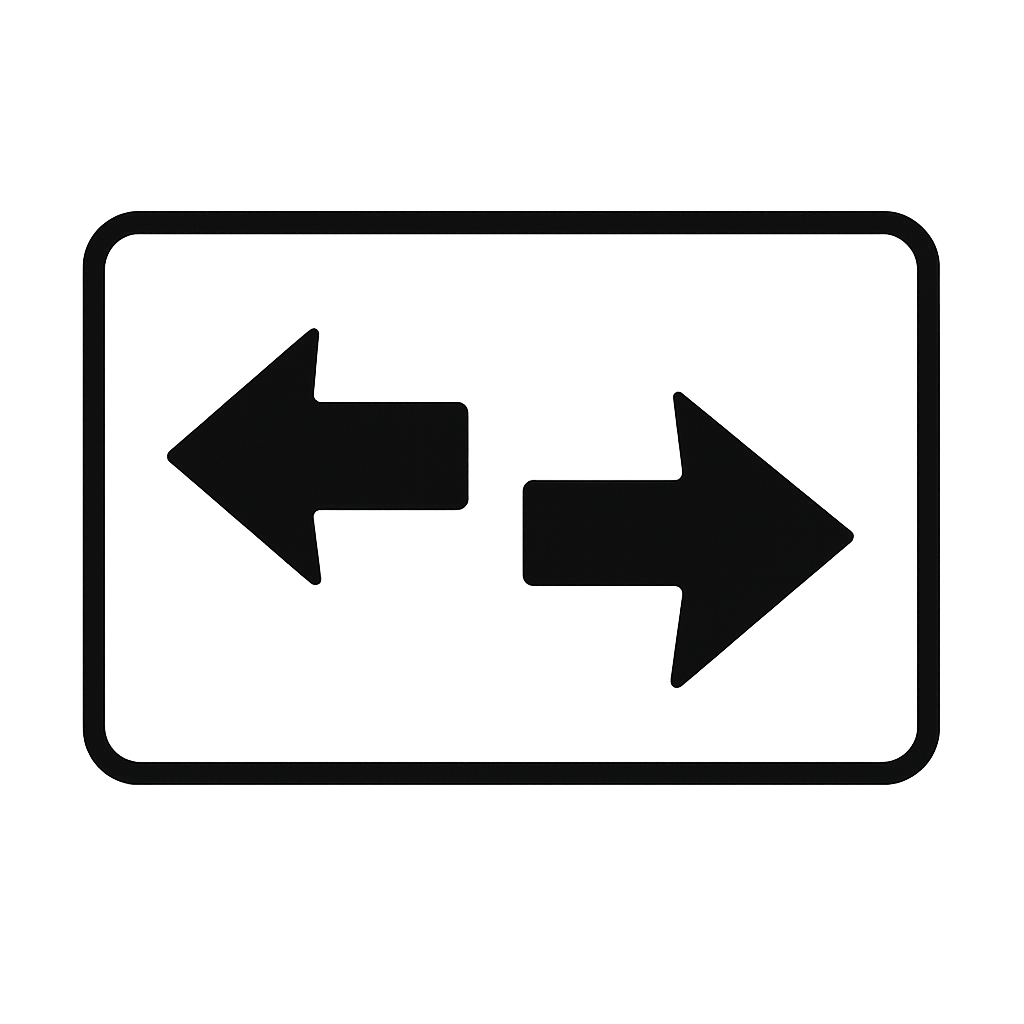El experimento
Basado en mi experiencia en museos, no hay nada más estresante que el impulso de la gente por sacar el teléfono y tomar una foto a la pintura que tienen enfrente sin importar si otra gente está viéndola (y cuando además es muy probable que haya una versión en alta calidad en internet). Lo positivo es que, en mi última ocasión de experimentarlo, se me ocurrió una idea de un cuento que me pareció interesante. Pero además, después de escribirlo, decidí que iba a explorar el uso de IA para manipularlo. Este post es el resultado de esa escritura y exploración.
El cuento original reza así, sin ninguna edición (tampoco humana):
La copia maldita
A Fernando le fascinaba entrar por las mañanas al museo del Prado, cuando todavía no estaba habilitado para los turistas. Había conseguido un pase que permitía a los pintores del Taller ingresar una hora antes que el resto de los mortales, y aprovechaba cada segundo de ese tiempo para notar los detalles de las grandes obras allí exhibidas.
Le encantaba haber descubierto como el dedo meñique de Velazquez (el dibujo, no el pintor) en Las Meninas le servía al personaje para ajustar el pulso de su pincel, o como, en Las tres gracias, Rubens dibuja al niño que sostiene al cuerno de la abundancia en la esquina derecha conteniendo el aire, concentrado en conservar el mágico artefacto para sí. Encontrar estas pequeñas joyas era su placer más oculto y, a la vez, el que más expectativa le generaba.
Maldito fue el día en que la administración decidió anular estos permisos especiales. Si bien intentó seguir yendo en los horarios habituales, la cantidad de gente y, por sobre todo, la cantidad de celulares apuntando a las obras (todavía estaban permitidas las fotos) impedían los segundos de concentración que exigía el momento eureka. Tras algunos días de frustración donde casi no probó bocado, se le ocurrió una idea que resolvería este problema: crear copias exactas de las obras, para poder deleitarse en la privacidad de su casa cuando quisiera. Puso manos a la obra en ese mismo momento.
Por supuesto, este trabajo le tomó toda su atención por unos cuantos meses. Sus amigos dejaron de llamar después de las primeras semanas, solo su madre tuvo la suficiente terquedad para seguir haciendo sonar su teléfono (obviamente, de línea). Los vecinos veían las luces encendidas día y noche, puesto que había recreado incluso la iluminación del museo para evitar perderse de recrear cualquier detalle. El muchacho de la pinturería, aunque nunca lo vio, asistió a la escena en la que dejaba una bolsa llena de pintura acrílica que desaparecía al otro día, momento en que debía dejar el siguiente pedido en el exacto mismo lugar.
Nadie supo qué día terminó su labor Fernando, puesto que recién entraron a la casa un mes después, y todo por el llamado de una vecina que acusaba un olor bastante particular. Quiso la ironía del destino que sus obras, copias exactas de sus favoritos, fueran adquiridas por el museo unos años después. Y bien contento quedó el responsable de la exposición La copia maldita, que contenía esas obras, cuando la gente se amontonó para sacarle fotos a cada uno de los detalles.
Lo primero que hice fue indicarle a Gemini, la IA de Google, que creara un resumen conteniendo los detalles esenciales del cuento. La idea era que ese resumen pueda luego usarse en otro chat [1] para generar un cuento con esta temática. El resumen en cuestión es el siguiente:
Resumen: La Obsesión del Artista por los Detalles Ocultos
Fernando, un pintor, tenía un privilegio exclusivo que le permitía acceder al Museo del Prado antes de su apertura. Este tiempo era crucial para él, ya que lo usaba para descubrir pequeños detalles ocultos en las obras de arte, aquellos que la mayoría de la gente nunca notaría. Encontrar estas "joyas" era su placer más grande.
Su ritual se interrumpió cuando el museo canceló estos accesos especiales. Frustrado por la incapacidad de concentrarse entre la multitud y los turistas que fotografiaban las obras, Fernando ideó un plan audaz: crear sus propias copias exactas de las piezas maestras que tanto amaba.
Se entregó a esta tarea con una dedicación obsesiva que lo aisló de todo durante meses. Sus vecinos notaban una actividad constante en su casa, y sus pedidos de material de pintura eran enormes y regulares.
La labor de Fernando terminó de manera misteriosa. Tiempo después, sus copias extraordinariamente precisas fueron descubiertas y, con una ironía del destino, terminaron siendo adquiridas por el propio Museo del Prado. Incluso se exhibieron en una exposición, donde el público se agolpaba para fotografiar precisamente los detalles que Fernando había replicado con tanta meticulosidad.
Con este resumen, le pedí tanto a Claude como a Gemini que crearan una nueva historia siguiendo estos lineamientos. La respuesta de Claude me pareció tener giros interesantes, pero dejo al lector coincidir o no con esta opinión:
La Obsesión del Artista por los Detalles Ocultos
El Privilegio
Fernando Mendoza había conseguido algo que muy pocos artistas podían siquiera soñar: acceso exclusivo al Museo del Prado durante las primeras horas de la mañana, antes de que las puertas se abrieran al público. Como restaurador independiente con décadas de experiencia, había cultivado una relación especial con la dirección del museo, quien valoraba sus informes detallados sobre el estado de conservación de las obras. Cada martes y jueves, a las seis de la mañana, Fernando cruzaba las salas vacías con una reverencia casi religiosa. No venía a restaurar; venía a descubrir. Armado con una lupa de joyero y una linterna de luz fría, se acercaba a centímetros de los lienzos, buscando esos pequeños universos que se escondían en cada pincelada. En "Las Meninas", había encontrado una minúscula araña tejiendo su tela en la esquina superior izquierda, apenas visible como una sombra grisácea. En "El Jardín de las Delicias" del Bosco, descubrió un rostro humano camuflado entre las frutas de uno de los árboles del panel central. Estos hallazgos lo llenaban de una euforia indescriptible, como si fuera un arqueólogo desenterrando tesoros perdidos.
La Pérdida
La carta llegó un martes por la mañana, justo cuando Fernando se preparaba para su visita ritual. La nueva administración del museo había decidido cancelar todos los accesos especiales por "razones de seguridad y protocolo". Fernando leyó las líneas formales tres veces antes de que la realidad lo golpeara: su mundo había terminado. Intentó adaptarse. Compró la entrada general y se mezcló con las multitudes de turistas, pero era imposible. Los grupos escolares gritaban frente a "La Maja Desnuda", las cámaras de los visitantes creaban un ballet constante de flashes y selfies, y los guías turísticos hablaban con megáfonos portátiles que ahogaban sus pensamientos. Cuando logró acercarse a "Las Meninas" después de veinte minutos de espera, una pareja de japoneses se interpuso para tomarse una foto justo en el momento en que había enfocado su lupa sobre la araña secreta. Fernando salió del museo ese día con una sensación de pérdida que rozaba el duelo.
La Decisión
Durante tres semanas, Fernando no tocó un pincel. Se quedaba en su estudio de Malasaña contemplando sus propias obras—retratos por encargo, paisajes urbanos, naturalezas muertas—y todas le parecían mediocres, vacías, desprovistas de esa magia que encontraba en los maestros. Una noche, mientras hojeaba un catálogo del Prado bajo la luz de su lámpara de escritorio, se detuvo en una reproducción de "La Rendición de Breda" de Velázquez. Incluso en esa imagen impresa, de baja resolución, podía intuir los secretos que se escondían en la obra original. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: si no podía acceder a los originales, crearía sus propias versiones, tan perfectas que contuvieran todos esos detalles que tanto amaba.
La Obsesión
Fernando transformó su pequeño apartamento en un laboratorio alquímico. Investigó durante semanas sobre pigmentos históricos, técnicas de preparación de lienzos del siglo XVII, y métodos de envejecimiento artificial. Hizo pedidos masivos a casas especializadas de Madrid y Barcelona: litopón auténtico, ultramarino natural, ocre de la mejor calidad, aceite de linaza prensado en frío. Su vecina del quinto, Doña Carmen, comentaba en el ascensor que "el chico del cuarto no para de recibir paquetes". El portero, Manolo, bromeaba sobre las cajas etiquetadas con nombres químicos que parecían de una farmacia. Pero Fernando había dejado de socializar. Sus días transcurrían en un ciclo perfecto: estudiar reproducciones de alta resolución en su computadora por las mañanas, preparar materiales por las tardes, y pintar desde el anochecer hasta el amanecer. Comenzó con "Las Meninas". Pasó dos meses solo preparando el lienzo, replicando la textura exacta que recordaba de sus observaciones matutinas. Cuando finalmente aplicó la primera capa de preparación, sintió un éxtasis que no había experimentado jamás como artista. El proceso se volvió ritual, obsesión, religión. Fernando pintaba la araña secreta de Velázquez con un pincel de un solo pelo, trabajando bajo una lupa binocular que había comprado a un relojero suizo. Reproducía no solo lo visible, sino también lo oculto, lo que solo él había visto en esas madrugadas privilegiadas.
El Aislamiento
Los meses pasaron como un sueño febril. Fernando perdió peso, dejó de afeitarse regularmente, y sus contactos con el mundo exterior se redujeron a los pedidos de material y las entregas de comida. Su hermana María llamaba cada semana, preocupada por su silencio, pero él respondía con monosílabos que todo estaba bien, que estaba trabajando en algo importante. Doña Carmen reportó al administrador que del cuarto salía un olor químico extraño, una mezcla de trementina, aceites y algo más que no podía identificar. Manolo notó que Fernando había cambiado: estaba más delgado, con ojeras profundas, pero había algo en su mirada que era diferente, una intensidad que daba un poco de miedo. La obra de Fernando creció como una colección secreta. Después de "Las Meninas" vino "El Jardín de las Delicias", un tríptico que le tomó cuatro meses completar. Luego "La Maja Desnuda", donde reprodujo hasta la última sombra de los pliegues de la sábana. Cada pieza era más que una copia; era una resurrección, una segunda vida que contenía todos los secretos que Fernando había descubierto.
El Silencio
Un jueves de marzo, Doña Carmen se dio cuenta de que llevaba tres días sin escuchar ruidos del cuarto de Fernando. No había olores químicos, no había el sonido constante del ventilador que usaba para secar las pinturas, no había sus pasos nocturnos por el pasillo. La policía encontró el apartamento vacío pero inmaculado. Las ventanas estaban abiertas para ventilar, los pinceles lavados y ordenados, los botes de pintura sellados y etiquetados. En el centro del salón, dispuestas como en una galería privada, se encontraban doce obras maestras que parecían haber sido transportadas directamente desde el Prado. Fernando había desaparecido sin dejar rastro. No se llevó ropa, no vació su cuenta bancaria, no dejó nota de despedida. Simplemente se había desvanecido como si hubiera completado su misión en este mundo.
La Ironía del Destino
Las obras fueron incautadas inicialmente como evidencia, pero cuando los expertos del Prado las examinaron, quedaron estupefactos. No eran simples copias; eran recreaciones que capturaban detalles que ni siquiera aparecían en las fotografías de alta resolución del museo. La técnica era impecable, los materiales auténticos, el proceso de envejecimiento indistinguible del natural. Dr. Elena Vázquez, directora de conservación, escribió en su informe: "Estas obras revelan un conocimiento íntimo de los originales que va más allá de cualquier estudio académico. El autor no solo reprodujo lo visible, sino que incluyó elementos microscópicos que solo alguien con acceso directo y prolongado a las obras originales podría conocer." Después de meses de deliberación legal y expertización, el Museo del Prado tomó una decisión sin precedentes: adquirió las doce obras de Fernando Mendoza para su colección permanente. Se organizó una exposición especial titulada "El Ojo Secreto: Copias que Revelan Originales", donde por primera vez el público pudo apreciar, magnificados y señalizados, todos esos detalles microscópicos que Fernando había descubierto y preservado. La exposición fue un éxito rotundo. Los visitantes se agolpaban frente a las obras con sus teléfonos móviles, fotografiando precisamente esos detalles ocultos que Fernando había amado en soledad. La araña de "Las Meninas" se volvió viral en redes sociales, el rostro camuflado en "El Jardín de las Delicias" generó memes, y la textura de las sábanas en "La Maja Desnuda" fue compartida miles de veces con hashtags como #DetallesSecretos y #ArteMicroscópico. Doña Carmen visitó la exposición un domingo por la tarde. Se detuvo frente a "Las Meninas" de Fernando y, a través de la lupa que el museo había instalado para los visitantes, vio por primera vez la pequeña araña que su vecino había pintado con tanto amor. Por un momento, creyó escuchar su risa suave resonando en la sala abarrotada de turistas. Fernando Mendoza nunca regresó, pero sus ojos siguen viendo a través de esas doce ventanas que abrió entre lo oculto y lo revelado, entre el silencio de las madrugadas vacías y el bullicio de las multitudes que ahora fotografían sus secretos más preciados.
Gemini, en cambio, me dió un cuento un poco menos divertido (y sin título):
La penumbra aún abrazaba las calles de Madrid cuando Fernando, con su inseparable maletín de bocetos, se deslizaba por las puertas laterales del Museo del Prado. Era su santuario particular, un privilegio que atesoraba más que el aire que respiraba. Antes de que el primer rayo de sol asomara sobre los tejados y las hordas de turistas invadieran sus salas, Fernando tenía el museo para él solo. No buscaba la grandiosidad de las obras; su placer radicaba en lo diminuto, en lo que pasaba desapercibido. Cada arruga en el ropaje de un personaje secundario, cada brillo imperceptible en la mirada de un retrato olvidado, cada minúscula grieta en el craquelado de un cuadro centenario: esas eran sus joyas ocultas.
Pero la rutina se hizo añicos. Un día, una nota escueta en su buzón anunció la cancelación de los accesos especiales. El mundo se le vino encima. El Prado, su paraíso de silencio y observación, se transformó en un hervidero de voces y flashes. Los turistas, con sus móviles en alto, fotografiaban sin piedad las obras que él había estudiado con reverencia. La frustración lo carcomía; era imposible concentrarse, imposible hallar esas minucias que daban sentido a su existencia.
Fue entonces cuando la idea, audaz y un poco descabellada, prendió en su mente: si no podía buscar las joyas en el original, las crearía él mismo. Replicaría las obras maestras que amaba, con una fidelidad tan absoluta que ni el ojo más entrenado podría distinguirlas.
Fernando se sumergió en su estudio, un pequeño apartamento que pronto se convirtió en su fortaleza y prisión. Los lienzos se apilaron, los pigmentos de los colores más raros llegaron a su puerta en envíos masivos. Días, semanas, meses se sucedieron en una danza de pinceles y óleos. Sus vecinos, curiosos, notaban la luz encendida a horas intempestivas, el constante murmullo de música clásica filtrándose por la ventana y el vaivén de cajas de material de pintura que no paraban de llegar. Fernando había desaparecido del mundo exterior, entregado a su obsesión por el detalle. Cada trazo, cada veladura, cada punto de luz era reproducido con una precisión casi febril, una réplica exacta de las “joyas” que una vez había descubierto en el Prado.
Un día, la actividad cesó. Las luces se apagaron y los pedidos dejaron de llegar. El estudio de Fernando quedó en un silencio misterioso. Nadie supo qué fue de él.
Tiempo después, la noticia sacudió el mundo del arte. Las copias extraordinariamente precisas de Fernando fueron descubiertas. Su nivel de exactitud era tal que deslumbraron a expertos y coleccionistas. Y, con una ironía deliciosa, el propio Museo del Prado, el mismo que le había cerrado las puertas a su obsesión, las adquirió.
Las obras de Fernando, sus "falsificaciones" perfectas, fueron exhibidas en una exposición especial. Y el público, en una paradoja asombrosa, se agolpaba frente a ellas, disparando sus flashes y fotografiando, con una devoción casi idéntica, precisamente esos detalles ocultos que Fernando había replicado con tanta meticulosidad, las joyas que alguna vez solo él había tenido el privilegio de desenterrar.
El último experimento fue pedirles que me ayudaran a mejorar el cuento original ("...agregando detalles que lo hagan mas vivo y con un toque de humor"). Una vez más, Claude se lleva la victoria por las ocurrencias (algunas me sacaron una carcajada)
Gemini:
Fernando era un bicho raro, pero en el buen sentido. Le fascinaba el Prado con una pasión casi enfermiza, especialmente por las mañanas, cuando el museo aún no había abierto sus puertas y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un pincel. Había conseguido un pase mágico (o al menos así lo sentía él) que permitía a los pintores del Taller entrar una hora antes que el resto de los mortales, esos pobres desdichados que se perdían el verdadero encanto del arte. Fernando aprovechaba cada segundo, cual detective en busca de pistas, para desentrañar los secretos más íntimos de las grandes obras.
Era un verdadero maestro en el arte de la observación minuciosa. Le encantaba haber descubierto, por ejemplo, cómo el dedo meñique de Velázquez (el del cuadro, no el artista, ¡obviamente!) en Las Meninas no era un simple adorno, sino el punto de apoyo secreto que le permitía al personaje ajustar el pulso de su pincel con una precisión de cirujano. O cómo, en Las tres gracias, Rubens había dibujado al niño que sostiene el cuerno de la abundancia en la esquina derecha conteniendo el aire, con los mofletes inflados y los ojos concentrados, como si temiera que el mágico artefacto explotara si soltaba un solo suspiro. Encontrar estas pequeñas joyas era su placer más oculto y, a la vez, el que más expectativa le generaba. Era como un buscador de tesoros, pero en lugar de doblones, encontraba pinceladas de genialidad. El drama de la anulación
¡Pero ay, la vida es una caja de sorpresas, y no siempre agradables! Maldito fue el día en que la administración del museo, con su insondable sabiduría burocrática, decidió anular esos permisos especiales. Para Fernando, fue como si le hubieran arrancado el alma. Intentó seguir yendo en los horarios habituales, pero la experiencia era un auténtico infierno. La cantidad de gente, una marea humana que se arrastraba de sala en sala, y, por sobre todo, la plaga de los celulares apuntando a las obras (sí, aún se permitían las fotos, ¡para desgracia de Fernando!), impedían esos segundos de concentración que exigía el momento eureka. Era imposible conectar con el arte cuando tenías un sinfín de flashes encegueciéndote y escuchabas el "clic" constante de las cámaras.
Tras algunos días de frustración extrema, donde casi no probó bocado (su estómago, al igual que su espíritu, estaba en huelga), se le encendió la bombilla. Una idea tan descabellada como genial, tan absurda como brillante, se apoderó de su mente hambrienta: ¡crear copias exactas de las obras, para poder deleitarse en la privacidad de su casa cuando quisiera! Era un plan digno de un genio incomprendido, o de un loco obsesivo. Sin pensarlo dos veces, puso manos a la obra en ese mismo momento, con una determinación que habría hecho sonrojar a cualquier maratonista. La reclusión artística
Por supuesto, este trabajo le tomó toda su atención por unos cuantos meses, y la verdad, un poco de su cordura también. Sus amigos, esos seres sociales que no entendían la magnitud de su misión, dejaron de llamar después de las primeras semanas, resignados a que Fernando había sido abducido por el arte (o por su propio cerebro). Solo su madre, con una terquedad digna de un roble, tuvo la suficiente insistencia para seguir haciendo sonar su teléfono (uno de línea, claro, porque Fernando era un purista hasta para eso). "Fernando, ¿estás comiendo bien? ¿Necesitas que te lleve algo de tupper?" Eran las preguntas habituales, a las que él respondía con monosílabos mientras sus ojos estaban fijos en algún detalle minúsculo de una pincelada.
Los vecinos, por su parte, veían las luces encendidas día y noche, y murmuraban entre sí, convencidos de que Fernando había montado alguna especie de laboratorio secreto o que era un vampiro aficionado a la pintura. Y es que el hombre había recreado incluso la iluminación del museo, con focos estratégicamente colocados y geles de colores, ¡para no perderse de recrear cualquier detalle! El muchacho de la pinturería, aunque nunca lo vio en persona, asistió a la misteriosa escena en la que dejaba una bolsa llena de pintura acrílica que desaparecía al otro día, momento en que debía dejar el siguiente pedido en el exacto mismo lugar. Era como un servicio de entrega a domicilio para un fantasma, solo que el fantasma era Fernando y su obsesión. El final inesperado y la ironía del destino
Nadie supo qué día exacto terminó su labor Fernando, puesto que recién entraron a la casa un mes después. Y todo, ¡ay, la ironía!, por el llamado de una vecina que acusaba un olor bastante particular. Un olor que, para ser honestos, indicaba que Fernando había olvidado por completo la existencia de la comida y de los baños durante su épica gesta artística.
Quiso la ironía del destino que sus obras, esas copias exactas de sus favoritos, esas que había creado para su propio disfrute, fueran adquiridas por el mismísimo museo del Prado unos años después. Y bien contento quedó el responsable de la exposición "La Copia Maldita", que contenía esas obras, cuando la gente se amontonó para sacarle fotos a cada uno de los detalles. Los mismos detalles que Fernando había amado en secreto, ahora eran el objeto de la obsesión de las masas, celulares en mano.
Fernando, donde quiera que estuviera, seguramente estaría resoplando, deseando tener un pase para ir a ver esas copias en privado.
Claude:
El Coleccionista de Detalles
A Fernando le fascinaba entrar por las mañanas al museo del Prado como un vampiro aristocrático esquivando la luz del sol y las hordas de turistas. Había conseguido un pase dorado —literalmente dorado, lo que consideraba una exageración administrativa— que permitía a los pintores del Taller ingresar una hora antes que el resto de los mortales con cámaras. Aprovechaba cada segundo de esos sesenta minutos sagrados para notar los detalles que los demás pasaban por alto, armado únicamente con una lupa de joyero y la paciencia de un monje budista con insomnio crónico.
Le encantaba haber descubierto cómo el dedo meñique de Velázquez (el personaje pintado, no el maestro difunto) en Las Meninas le servía para ajustar el pulso de su pincel con la precisión de un cirujano cardiovascular. O cómo, en Las Tres Gracias, Rubens había dibujado al querubín que sostiene el cuerno de la abundancia en la esquina derecha conteniendo la respiración, con las mejillas infladas como un trompetista novato, concentrado en no dejar caer el mágico artefacto que probablemente valía más que su casa entera. Encontrar estas pequeñas joyas era su placer más oculto y, paradójicamente, el que más le aceleraba el corazón hasta niveles preocupantes para un hombre de cuarenta y dos años que vivía a base de café y sándwiches de jamón york.
Maldito fue el día en que la administración —esos burócratas sin alma que probablemente confundían a Goya con una marca de frijoles— decidió anular los permisos especiales. "Medidas de seguridad", dijeron. "Igualdad de acceso", argumentaron. Fernando sospechaba que el verdadero motivo era que alguien había visto sus rituales matutinos de contemplación y los había confundido con los de un ladrón de arte particularmente meticuloso.
Intentó seguir yendo en los horarios habituales, pero la experiencia fue como intentar meditar en medio de un concierto de reggaetón. La cantidad de gente y, por sobre todo, la cantidad de celulares apuntando a las obras como si fueran paparazzi persiguiendo a una celebritie (las fotos todavía estaban permitidas, otra decisión administrativa que lo hacía rechinar los dientes) impedían los segundos de concentración zen que exigía el momento eureka. Los turistas se comportaban como si el museo fuera un parque de diversiones: "¡Mira, cariño, esta es la de la sonrisa rara!" gritaban frente a obras que no eran ni siquiera de Da Vinci.
Tras algunos días de frustración donde casi no probó bocado —y eso que su dieta ya era espartana—, se le ocurrió una idea que resolvería este problema con la elegancia de una ecuación matemática: crear copias exactas de las obras para poder deleitarse en la privacidad de su departamento cuando quisiera, sin turistas alemanes bloqueándole la vista ni niños pequeños preguntando por qué la señora del cuadro no tenía cejas.
Puso manos a la obra en ese mismo momento, con la determinación de un general napoleónico y la obsesión de un coleccionista de estampillas.
Por supuesto, este trabajo le tomó toda su atención por unos cuantos meses. Sus amigos —los tres que tenía— dejaron de llamar después de las primeras semanas, cuando sus conversaciones telefónicas se reducían a monólogos sobre la técnica del sfumato y las propiedades lumínicas del azul ultramarino. Solo su madre, doña Carmen, tuvo la suficiente terquedad española para seguir haciendo sonar su teléfono de línea cada domingo a las doce en punto, como un despertador humano con complejo de culpa maternal. Fernando había desconectado el móvil después de que un vendedor de seguros interrumpiera su análisis de las sombras en La Rendición de Breda.
Los vecinos comenzaron a crear teorías conspirativas sobre las luces encendidas día y noche en el apartamento 4B. Había recreado incluso la iluminación exacta del museo —2700 kelvin, sin variaciones— para evitar perderse de recrear cualquier detalle, por microscópico que fuera. Esto requería una instalación eléctrica que haría sonrojar a un ingeniero de la NASA y que probablemente violaba al menos catorce normas de seguridad municipal.
El muchacho de la pinturería, Paquito —un chaval de diecinueve años que se había convertido involuntariamente en su único contacto con el mundo exterior—, aunque nunca lo vio en persona, se acostumbró a la extraña rutina de dejar bolsas llenas de pintura acrílica, pinceles de pelo de marta siberiana y barnices importados que desaparecían al día siguiente como si se las hubiera tragado la tierra. Paquito llegó a comentarle a su novia que tenía un cliente fantasma que compraba más pintura que todo el resto de Madrid junto, y que probablemente estaba decorando el Palacio Real en secreto o preparando el mayor graffiti de la historia.
Nadie supo exactamente qué día terminó su labor Fernando. El silencio que siguió fue más inquietante que el zumbido constante de los ventiladores industriales que había instalado para acelerar el secado. Recién entraron a la casa un mes después, y todo por el llamado histérico de doña Remedios, la vecina del 4A, que acusaba un olor que describió como "una mezcla entre aguarrás, comida china en mal estado y algo que prefiero no identificar".
Los bomberos que forzaron la puerta encontraron a Fernando en el suelo de su salón-taller-museo privado, rodeado de sus obras maestras, con una sonrisa de satisfacción que habría hecho llorar de envidia a la Mona Lisa. Había muerto de un infarto fulminante justo después de dar la última pincelada al reflejo en el ojo izquierdo del perro de Las Meninas —un detalle que ni el propio Velázquez había logrado con tanta precisión.
Quiso la ironía del destino —y el ojo comercial del nuevo director del Prado— que sus obras, copias más exactas que los originales según algunos críticos maliciosos, fueran adquiridas por el museo unos años después por una suma que habría permitido a Fernando vivir como un rey durante el resto de su vida natural. Y bien contento quedó el responsable de la exposición temporal "La Copia Maldita: Cuando el Discípulo Supera al Maestro" cuando la gente se amontonó para sacarle fotos a cada uno de los detalles con la misma voracidad turística que tanto había atormentado a Fernando.
La exposición batió récords de asistencia. Los visitantes, armados con sus teléfonos como si fueran microscopios digitales, buscaban obsesivamente esos pequeños detalles que Fernando había perfeccionado hasta la locura. Sin saberlo, habían heredado su manía, su búsqueda desesperada de lo invisible.
Y en una esquina de la sala, apenas visible, colgaba una pequeña placa que rezaba: "Dedicado a Fernando Martínez, quien nos enseñó que la perfección se encuentra en los detalles que nadie más se molesta en ver."
La gente la fotografiaba también.
La reflexión (breve)
En mi opinión, la sospecha general que recae en las IAs es causada por el miedo de que, mediante su mediación, terminemos perdiendo agencia y capacidades. Si "la experiencia contiene la misma idea de un ir a traves de la acción" [2], estos experimentos en realidad no nos quitan agencia, sino que nos dejan atravesar la acción de crear con nuevas herramientas.
En la medida en que los intentos sigan implicando esfuerzos y reinterpretaciones de las temáticas de nuestra parte, permanecemos a salvo de una mediación total de la vida (siempre posible debido a la potencia de la nueva herramienta, la primera que maneja realmente el lenguaje). Comprender cómo ocurre dicha mediación es la temática de otra entrada futura.
Notas:
[1] Esto es muy importante para que la IA no tuviera el texto original en el primer ejercicio
[2] G. Agamben, El hombre sin contenido, Áltera, 2005. Pág. 120. Aquí también se encuentra la reconstrucción etimológica que une experiencia con praxis.